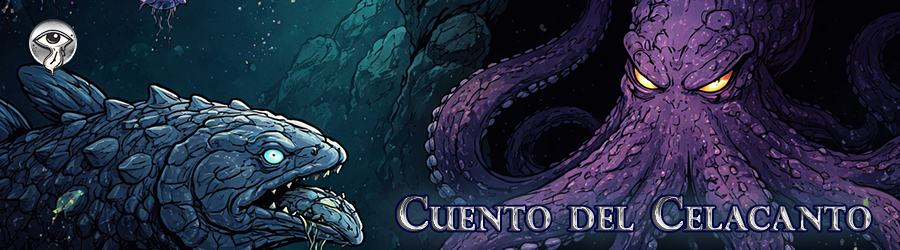Hace mucho, mucho tiempo, en las profundidades de un océano olvidado —tan hondo que ni los mapas ni los dioses se atrevían a mirarlo— vivía un celacanto.
Era un pez grande y antiguo, cubierto de placas quitinosas que parecían fragmentos de roca arrancados del fondo marino. Tenía la cara de alguien perpetuamente enfadado, pero era pura fachada: en realidad era un tipo tranquilo, de esos que no buscan problemas y solo comen cuando el estómago lo pide.
Veía unos cuantos pececillos, se los comía. Encontraba medusas y, si le apetecía un poco de picante, también caían. Nada más y nada menos. Aquel lugar había sido su hogar desde siempre. Lo conocía como se conocen las cicatrices: sin pensarlo.
Un día, mientras devoraba con calma un caracol marino de concha espiralada, algo se movió en la oscuridad. Un tentáculo púrpura, moteado de rosáceo, surgió de la nada e intentó agarrarle el morro. El celacanto reaccionó a tiempo y se apartó con un movimiento seco.
Del otro lado emergió la silueta de un pulpo gigantesco. Su cuerpo también estaba cubierto de costras de quitina, duras y opacas, tanto en el rostro como en la cabeza. De él nacían tentáculos largos y viscosos, que parecían no saber estarse quietos.
— ¡Eh! —dijo el celacanto—. ¿Qué haces? ¿Quieres que te devore?
El pulpo soltó una burbuja lenta, cargada de desprecio.
— ¿De qué estás hablando? Este es mi territorio. Si sigues molestando, te voy a comer. De hecho, ¡te voy a comer ahora!
Un tentáculo salió disparado hacia el pez acorazado que, con un despliegue de ingeniosa agilidad, esquivó el intento de agarre.
— Llevo toda mi vida aquí —respondió—. Aquí nadie manda sobre nadie. El fondo no tiene jefes. Solo vecinos.
— ¿Ah, sí? Pues yo ya he llegado. —contestó, ufano y orgulloso— ¡Y ahora todo esto es mío!
El celacanto lo observó en silencio durante un instante que se hizo eterno. Parpadeó, y después habló con voz grave y medida.
— Podría arrancarte los tentáculos uno a uno y devorarte por dentro. Pero no merece la pena. Hagamos un trato: yo te traeré comida y tú me traerás comida. Así no nos pisaremos los tentáculos.
La propuesta le pareció divertida y beneficiosa. Por supuesto, el pulpo aceptó, y el tiempo empezó a pasar. Días, semanas y meses. El celacanto cumplía su parte: caracoles, peces pequeños, crustáceos. Siempre algo, y siempre suficiente. El octópodo, en cambio, no daba nada. Comía, engordaba y se volvía lento. Permanecía en su cueva como un rey mal acostumbrado.
Hasta que un día preguntó:
— ¿Dónde está mi comida?
Aquel pez acorazado, con el rostro avinagrado y el cuerpo tenso, se detuvo frente a él.
— No hay más comida para ti. Si quieres comer, búscate la vida.
El pulpo rugió y lanzó sus tentáculos para atraparlo, pero durante todo este tiempo se había vuelto cómodo y torpe. El celacanto volvió a esquivar con agilidad y huyó hacia zonas aún más profundas. El rechoncho octópodo lo persiguió sin pensar en lo que estaba haciendo.
Descendieron hasta una región prohibida: una caldera térmica, donde el calor del interior de la Tierra emergía en conos de agua hirviendo, géiseres submarinos que respiraban como bestias dormidas. El pulpo no conocía aquel lugar.
Mientras avanzaban, gritaba:
— Aquí te voy a comer. No vales para nada. Solo eres comida. ¡Comida dura!
El celacanto se detuvo justo bajo uno de los géiseres. El octópodo rollizo y obtuso, se arrojó sobre él como si fuese otra deliciosa comida más; pero entonces, el fondo rugió. El géiser estalló, y él se apartó en el último instante. Con un movimiento firme, empujó al pulpo hacia la columna de agua hirviente. Sorprendido, el octópodo chilló de dolor y su piel cambió de púrpura rosáceo a rojo vivo, y después a un rojo oscuro, cocido. Sus tentáculos se retorcieron hasta quedar inertes.
— ¡No! ¡Aaaahhhh…! — alcanzó a decir.
Cayó al fondo, muerto. El celacanto se acercó, arrancó uno de sus tentáculos y lo devoró con hambre antigua, y entonces ocurrió algo más. Desde las sombras, los habitantes de las profundidades —los mismos que habían vivido aterrorizados por el pulpo durante meses— se acercaron. Peces, crustáceos, criaturas sin nombre. Y uno a uno devoraron al tirano hasta que no quedó nada de él.
Nada, salvo su pico, que quedó allí, olvidado junto a la caldera ígnea. Y así termina la fábula del celacanto: el pez que no quería mandar, pero supo esperar.
Imagen: elaborada con una inteligencia artificial generativa