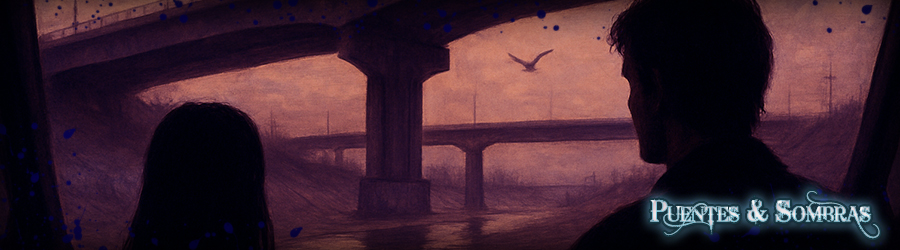El aula sin ventanas estaba dos plantas por debajo del banco de Signal Hill. Al otro lado del vidrio templado, una muchacha de coleta suelta trazaba con tiza símbolos que parecían respirarle en las manos. Vytalian Viktorovich, un Galliard de los Colmillos Plateados que se sentía como un pingüino entre flamencos, se quedó de pie, sin sentarse en la silla giratoria que llevaba horas esperándolo. Nunca se sentaba cuando ella entraba en trance. En el panel, la luz recortaba los bordes del monitor con el pulso eléctrico de Los Ángeles; arriba, la ciudad zumbaba con la paciencia cansada de la 405. Abajo, todo era aire frío, tiza y un murmullo de ventilación que sonaba a misa en refrigeración. El edificio tenía nombre de oficina y corazón de internado; las chicas lo llamaban «el banco». Allí se formaba a los suyos con métodos de manual y ambición de corporación. Allí los empaquetaban listos para el mundo.
—Te escucho —dijo él, y cruzó los brazos como si no le importara.
Kaari no respondió. Había un círculo dibujado a sus pies; la tiza parecía delicada, pero los trazos eran exactos como cicatrices que alguien hubiese medido. Cuando la niña se sumergía, las palabras le salían hechas de citas y repeticiones, de libros que nadie recordaba haberle dado. La primera vez que la oyó hablar con esa voz prestada, quiso corregirla. La segunda, tomó una pluma roja y dejó en su informe una nota que luego tachó y volvió a escribir: «La niña no está rota. Simplemente cree que el universo tiene un guión mejor que el nuestro. ¿Quién soy yo para decirle lo contrario?»
Vytalian nació en los márgenes grises de San Petersburgo, en un bloque sin ascensor donde el invierno enseñaba los dientes por las rendijas de las ventanas. Su apellido no imponía ni abría puertas; en su propia casa aprendió a bajar la voz cuando hablaba de «linaje» y a levantar el mentón cuando tocaba trabajar. Ese contraste lo forjó: la convicción íntima de que valía lo que fuera capaz de hacer, no lo que otros habían decidido antes de él. Cuando lo enviaron a Los Ángeles —una decisión envuelta en sonrisa diplomática y subtexto de «aprovecha y no estorbes»— entendió la palabra oportunidad con un acento nuevo. Allí se ganó un sitio en la manada Ráfaga de Plata junto a Semyon y Kara, y aprendió a traducir su orgullo en oficio.
—Tu nombre —probó de nuevo, de pie, sin acercarse al vidrio—. No el que te pusieron. El tuyo.
El círculo terminó de cerrarse. Kaari levantó la vista como si regresara desde muy lejos. No parecía enfadada; no parecía nada. A veces se negaba a responder a los nombres nuevos que el Departamento proponía. Se quedaba con el que llevaba por dentro y lo defendía con silencio. En otros días, la abrumaba el ruido del grupo: respiraciones, roces de tela, la voz equivocada a volumen de orden. Entonces se desmayaba como si una mano invisible hubiera apagado un interruptor, o la sala comenzaba a fallar en detalles imposibles —la hora repetida en tres relojes, una sombra que tardaba en alcanzar al dueño—. En los informes lo llamaban «disociación simbólica». Vytalian no lo llamaba de ningún modo; le ponía una chaqueta sobre los hombros y la sacaba de la sala a que respirase.
Lo que se esperaba de él no era sólo entrenamiento. Había un régimen —médico y emocional— que ataba a las chicas a sus responsables; vínculos planificados, obediencias de laboratorio. A Vytalian le repugnaba la palabra, así que la enterró bajo otra más amable: cuidado. El Proyecto Ícaro era un pilar importante para la Justicia Metálica. Él cumplía: raciones a su hora, consignas a su hora, descanso a su hora. Nunca habló del precio de ese régimen; jamás pronunció la sustancia, la fuente, la naturaleza real de aquella cuerda invisible. Aprendió a asumirla como un combustible que se entrega con la misma resignación con la que se llena el depósito de un coche. Un coche que, quizá, nunca será tuyo.
—¿Sabes rezar? —le preguntó un día, en voz baja, en el jardín de Huntington Park, cuando ella estaba menos pálida.
Kaari estaba descalza sobre el césped. A su alrededor, la ciudad hacía los deberes: una pareja corriendo, un niño con pelota, un guardabosques bostezando en su cabaña. El verano en Los Ángeles tiene una manera cruel de volverte creyente: promesa de luz para todas las cosas que no puedes arreglar.
—No —dijo la niña—. Pero puedo imitarte.
Imitó. Armó una estructura con palabras robadas: secuencias, patrones, cadenas. Él la escuchó como se escucha el rumor de una lengua extranjera: sin entender del todo, con la intuición de que la música es más importante que el diccionario. Cuando terminaron, Vytalian se dio cuenta de que estaba tenso; llevaba los puños cerrados en los bolsillos. Una vez le habían dicho, sobre el Atlántico, que los hombres que no quieren pensar viajan en silencio. A él le había bastado con cruzar un océano para descubrir que era cierto.
La presencia del Galliard no llenaba una sala por volumen, sino por filo. Alto sin exceso, hombros tensos de quien carga más con la espalda que con los brazos, llevaba el cabello corto, casi siempre recién peinado con las manos, y un rastro de barba que parecía deliberado.
Los pómulos marcados le daban un aire eslavo que ni el sol de California apagaba; los ojos, de un gris poco sentimental, miraban como si calcularan distancias. Una vieja cicatriz le cortaba la ceja izquierda; otra, más discreta, le partía el labio por dentro y le dejaba un leve seseo cuando estaba cansado. Vestía como quien no quiere dar pistas: camisas claras, abrigos que resisten lluvia fina, zapatos que no hacen ruido. En el bolsillo derecho, siempre, guardaba una moneda de rublo gastada como talismán de mala educación: recordatorio de que nadie debía decirle cuánto valía.
El mapa de la Delegación estaba doblado dentro de la guantera del sedán. El banco de Signal Hill. Las oficinas de Downtown. La arboleda de Chino Hills donde se celebraban los consejos, con su entrada discreta y su pórtico sin pretensiones. El bosque al norte, frontera y advertencia. La clínica no era del todo clínica. El mapa parecía un juego de mesa: casillas, casillas, tirada. En cada punto, un detalle, un requisito. Nunca la palabra hogar.
—Hoy iremos por la ciudad —anunció él, con ese tono que no admite réplica pero suena a favor.
Subieron al coche y bajaron por la 710 hasta alcanzar el cauce de cemento del río. El cielo estaba pálido; las gaviotas parecían haberse equivocado de costa. Kaari iba mirando las vallas grafiteadas como si fueran versos conocidos. Tenía esa forma de estar que provocaba ternura ajena y desconfianza propia. En el asiento trasero, una carpeta roja con hojas de ritmo clínico: fechas, tareas, evaluaciones, previsiones de operativa. Era una niña con un expediente impecable. No era una soldado. Era otra cosa.
—¿Qué ves? —le preguntó Vytalian al parar bajo un puente.
—Puentes —dijo ella—. Y las sombras de los puentes.
—Bien.
—No tiene mérito. Están ahí —y señaló la sien—. No se van.
«Conexión», le llamaban los técnicos; una red emocional donde compartían pulsos y señales a través del sentimiento puro, sin cables ni pantallas. Con esa red había dirigido operaciones sin disparar una bala ni dar una orden con voz alta; con esa red, a veces, se deshacía en lágrimas suaves que apenas mojaban su camiseta. Vytalian se asomaba a esa orilla con la prudencia de un hombre que sabe que el agua parece poca hasta que te cubre.
En Downtown, él la dejó dibujar. Una rotonda con palmeras; un banco de mármol donde nadie se sienta porque parece el lomo de un animal dormido. Ella trazó figuras que parecían a medio camino entre fórmulas y bordados; él tomó notas con letra de profesor severo. Cuando cayó el sol, cruzaron hasta el hospital de la colina para una visita corta; no a una persona, sino a un papel firmable. La ciudad, cuando cae, se mete en las ventanas con un color naranja que no admite disculpas.
—¿Tú crees en algo? —preguntó Kaari, subiendo el cuello de la sudadera—. ¿En algo que no tenga firma?
Él iba a contestar con ironía. Optó por decir la verdad:
—Creo en el trabajo bien hecho. En dar lo mejor de uno mismo aunque nadie te aplauda. En no hablar de más.
—¿Y en mí?
Tardó un segundo en mirar. La niña tenía los ojos fijos en la luz de un semáforo que parpadeaba antes de cambiar.
—Sí —dijo. Fue la primera vez que no adornó la respuesta.
La gente tendía a confundir su aplomo con soberbia. Él no corregía a nadie. Le convenía que le creyeran un capullo; era una armadura barata y efectiva. En privado, ese filo se redondeaba en hábitos sencillos: café negro sin azúcar, notas con pluma de tinta roja y una paciencia que parecía infinita con quien realmente la necesitaba. Había aprendido muy joven que el desprecio ajeno no debía entrar en casa; cuando llamaba a la puerta, lo dejaba esperando en el descansillo. Esa fue la disciplina que se trajo de Rusia, no la que figuraba en los manuales.
Cuando el grupo se agitaba —gritos, órdenes, la impaciencia con traje—, Kaari se convertía en un espejo mal colocado: devolvía imágenes con retraso, a veces con errores de perspectiva. Una tarde, en la sala de ensayo, uno de los chicos alzó la voz y el fluorescente vibró; la sombra de Vytalian tardó un segundo más en alcanzarlo. «Distorsión temporal menor», anotaron luego. A él le bastó con ponerse entre ella y el resto. Que gritaran hacia su espalda. Que le midieran la osadía a él, no a la niña.
Aquella noche, camino de casa, Vytalian metió la mano en el bolsillo y tocó la moneda que llevaba para recordar de dónde venía: un rublo viejo que ya no compraba nada. Se la había dado su madre cuando lo despidió; «llévala para acordarte de lo que vales», dijo, que era su manera de pedirle que no hiciera el ridículo. Se sorprendió a sí mismo apretándola con fuerza; sintió vergüenza por necesitar talismán. Los hombres que no quieren pensar… El recuerdo del Atlántico le mordió la mandíbula.
Se detuvo en un arcén. Hizo algo que casi nunca hacía: llamó a alguien para pedir consejo y no para darlo. La voz al otro lado le habló de protocolos, de cierres y traslados.
— Ella es valiosa —dijo la voz—. Pero hay una clausura en marcha. El Proyecto se acabó. Habrá cápsulas. Habrá decisiones que firmar.
No dijo la palabra final; no hacía falta. Al colgar, Vytalian golpeó el volante con la base de la palma. Dos veces. Luego respiró.
La última vez que la vio sin cristal de por medio fue en el jardín, otra vez. Ella estaba sentada en el suelo; tenía tierra en las uñas y un hilo de música en los labios que no llegaba a canción. Él se agachó, no más cerca de lo que permite un padre prudente, y sostuvo la carpeta roja como si pesara.
—Van a cambiarte de sitio —dijo.
—¿De nombre, también?
Hubo una pausa que duró años.
—No —contestó—. No esta vez.
La niña asintió. Una brisa mínima empujó la hoja de un árbol; Los Ángeles olía a asfalto templado y a naranjas de un puesto que ya había cerrado. Vytalian quiso decir algo solemne, algo que se recordase dentro de diez inviernos. No le salió. Le tocó el hombro, apenas, y dejó sobre la hierba una pluma estilográfica barata, de las que manchan los dedos. Ella la cogió como si fuera un regalo. No lo era. O quizá sí.
De regreso al coche, Vytalian abrió la carpeta y firmó donde indicaban. No escribió notas al margen. No dejó ninguna frase ingeniosa para el siguiente cuidador. No adjuntó recomendaciones. Sólo un subrayado limpio en una línea donde decía: «Recomendación: observación pasiva. Intervenir sólo en caso de fuga. Neutralización no letal.» Se detuvo en «no letal». Apretó el bolígrafo hasta que el trazo casi atravesó el papel.
En el retrovisor, la ciudad le devolvió la cara de un hombre que se sabía mejor que sus insultos y peor que sus intenciones. No era humilde; no sabía fingirlo. Había aprendido a sobrevivir colocando su orgullo delante, como un parachoques. Pero en el hueco exacto donde a veces duele la fe, algo se aflojó. No porque hubiese vencido. Porque había elegido.
El sedán avanzó por la pendiente de Signal Hill con la discreción de los que se marchan sin hacer ruido. Arriba, la noche plantaba sus primeras luces. Abajo, una niña guardaba una pluma barata en un bolsillo grande y repetía, en voz baja, una oración hecha de símbolos que el mundo aún no sabía leer.
—No estás rota —escribió Vytalian, días después, con tinta roja, en una hoja suelta que nunca entregó—. Y yo no soy tu solución.
Doblando el papel, pensó en el bosque al norte, en la frontera donde todo truena y se traga. Pensó en Downtown, en los pasillos alfombrados y las puertas de titanio. Pensó en el banco, en las aulas frías, en las sillas giratorias vacías al otro lado de cada vidrio. Pensó en una ciudad que enseña a sobrevivir a fuerza de luces de sodio.
Y en una niña que, cuando se le pregunta si cree en algo, responde: «Puedo imitarte».
Porque imitar también es rezar. Y cuidar, a veces, es aprender a callarse.
La bronca fue monumental. Uno de los supervisores del Proyecto, Terrence McCoil, le tildó de inútil e incapaz de actuar como un adulto funcional. Vytalian parpadeó, notó como la ira le corroía por las venas. Le habían dado una niña que se expresaba en frecuencias que él ni llegaba a oler, pero aún así esperaban unos resultados excepcionales.
Cuando fue degradado, aceptó su castigo sin rechistar. Guardaría en el fondo de su corazón aquella experiencia como oro en paño. Días después, el recuerdo de Kaari era tan translúcido como sus palabras, como sus experiencias.
No pudo evitar pronunciar en voz baja «Puedo imitarte», antes de reunirse de nuevo con su manada.
Imagen: Generada por Inteligencia Artificial.