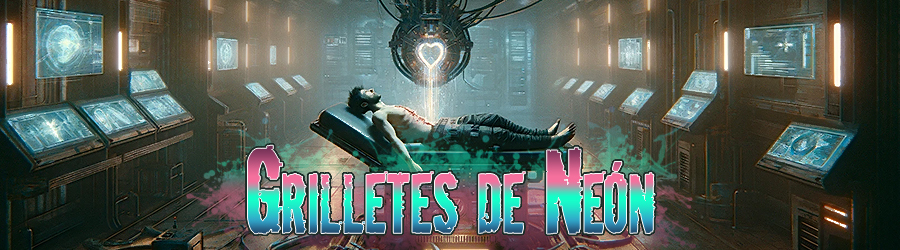La ciudad era una cloaca hirviendo de frustración y miseria, un espejismo cegador de luces brillantes donde cada puta calle rebosaba de promesas rotas. Me arrastraba a la oficina día tras día, con mi alma tan desgastada como los trajes baratos que la normativa corporativa me obligaba a vestir. «Trabajar» era un chiste de mal gusto: costaba contarlo y el remate era un mierdón.
En medio de esa bruma apestosa y existencial, apareció la oferta: «Transfiere tu conciencia a la red y adquiere un nuevo cuerpo sintético». La publicidad lamía las paredes de la calle como la promesa de un amante desesperado. Atascado en mi vida de mierda, empecé a obsesionarme con la idea. Imaginaba un cuerpo que no necesitara descansar ni comer —un puto maniquí de resistencia infinita—. Todo para que mi hija no tuviera que alimentarse de sueños y mi mujer no tuviera que sonreírle al carnicero por unos gramos de carne extra.
Una tarde de lluvia ácida, tras morder el anzuelo de la desesperación, me encontraba frente a la clínica de transformación, con el corazón golpeando mi pecho como un condenado al cadalso. El edificio era un sarcófago de acero y vidrio, frío e impersonal.
Adentro, una robodoctora con ojos más muertos que mi futuro me explicó el procedimiento. Sólo asentí, la descripción del proceso ya me dejó la garganta hecha un nudo de nervios.
— Al contrario que lo que la medicina antigua suponía, los recuerdos y personalidad del ser humano quedan grabados en un órgano inusual de su biología. — sacó un esquema anatómico y señaló la parte inferior del cuerpo. Entre la próstata y los intestinos. — Se conoce como el «Cepo del Alma»: extraerlo provocará un desgarre en sus órganos internos. Usted no notará nada, ya que será sometido a una anestesia lo suficientemente fuerte. Sin embargo, el proceso provocará la muerte de su cuerpo original: no tiene por qué preocuparse, ya que instalaremos su conciencia en un modelo idéntico a su forma biológica y no notará cambio alguno, más que una leve siesta.
Me quedé en silencio. Con anestesia o sin ella, eso era una puta locura. Intenté dar dos pasos hacia atrás, pero un mostrenco con unos brazos como columnas griegas me impidió moverme.
— Te vamos a sacar el Cepo del Alma, colega. — pronunció con un fuerte acento cerrado. — Una vez firmas, no hay marcha atrás. — Ya no tenía escapatoria.
El procedimiento fue una carnicería. Joder que si lo fue: me ataron a una camilla como a un cerdo en el matadero, mientras mis gritos resonaban en la sala estéril al tiempo que la robodoctora hurgaba en el interior de mi ojete con herramientas que parecían sacadas del infierno. El dolor era inmenso, como si me arrancaran la vida a jirones. Y en cierto modo, así era: ni anestesia ni hostias, el puto Cepo del Alma no tardó en salir.
Una perla preciosa, manchada con sangre y mierda, pero que contenía todo lo que yo había sido durante mi vida. No tardaron en llevársela: eso era demasiado valioso como para que un trozo de carne inútil como yo preguntase qué iba a pasar.
Cuando la tormenta de agonía finalmente se calmó, con mi cuerpo aún convaleciente y temblando, pude ver cómo mi nuevo yo, el sintético, pasaba por delante para pagar con desapego en recepción. Esa cosa, esa copia barata, caminaba y hablaba como yo, pero con una sonrisa de plástico que nunca había tenido.
— No me jodas. — farfullé. Sentía como la vida se me escurría entre los dedos. — Disfruta de tu nueva vida, hijo de puta. — aullé, mientras él se alejaba con pasos firmes y seguros.
Y ahí estaba yo, tirado en una camilla como un despojo humano, cada latido de mi corazón un recordatorio cruel de que la muerte siempre había sido mi destino final. No había digitalización, no había transcendencia; solo un robo descarado de mi esencia, transferida a un envoltorio sin alma que ahora se marchaba para seguir esclavizado bajo las mismas reglas pero sin el cansancio que yo arrastraba.
En esos momentos finales, mientras la vida se desvanecía de mi cuerpo y el dolor daba paso a un frío inmenso, pensé en mi familia; una última esperanza nacida del engaño más cruel.
El cuerpo sintético no necesitaría comer, cierto, pero entendí, demasiado tarde, que el precio de esa independencia era la verdadera humanidad, mi auténtica existencia. Había vendido mi alma al diablo tecnológico sin saber muy bien por qué. ¿Currar más horas? ¿Dejar de comer? ¿Dejar de dormir? Todo mi ser dedicado al yugo de la productividad.
Las luces de la sala parpadearon, burlonas, y en algún lugar lejano, un reloj marcó el fin de mi tiempo. Mientras las sombras se cerraban sobre mí, una risa fría y mecánica llenó la habitación, como el eco distante de mi propio error.
— Toca moldearte, novato. — susurró la muerte, extendiendo sus grilletes de neón para arrastrarme hacia la oscuridad eterna. — ¡Hora de sufrir, tío mierda!
Imagen: Generada por una puta IA